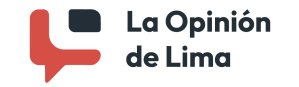Por Valeria Cavero
La danza es una de las artes que requiere mayor destreza física y dominio corporal. Es inevitable admirar la capacidad de una persona, o un conjunto de ellas, que sincronizan sus movimientos con la música. Ahora bien, esta práctica adquiere un significado especial cuando ejemplifica la multiculturalidad de nuestro país. Hoy celebramos la Danza de las Tijeras, orgullo de la región chanka (donde se desarrolló el grupo étnico del mismo nombre) al sur del país.
Los primeros danzantes
La historia de este patrimonio inicia con la civilización chanka, radicada en la citada región homónima, en el siglo XV. Inicia con los “tusuq laykas”, sacerdotes y curanderos prehispánicos que danzaban como un ritual de adoración y fertilidad. Debido a sus movimientos enérgicos, que exigían gran destreza física, se creía que habían hecho un pacto con el lado oscuro, por lo que se les llamaba «supaypa wawan» (hijos del demonio). La persecución de la Iglesia Católica los obligó a refugiarse en las zonas altoandinas de Ayacucho.
Eventualmente, se les permitió reincorporarse a la población y danzar nuevamente, bajo la condición de que lo hicieran en honor a Jesucristo y los santos, en lugar de los dioses andinos. A partir de ahí, se forjó la tradición de contar con danzantes de tijeras en fiestas patronales.
Los elementos del ritual
La Danza de Tijeras puede llevarse a cabo en más de una forma, dependiendo del contexto. La Danza Mayor o Atipanakuy se realiza a modo de competición en cuadrillas, cada una formada por un bailarín, un arpista y un violinista. Cada cuadrilla representa a un pueblo o comunidad determinada. En este caso, los danzantes miden su habilidad y resistencia en un enfrentamiento.
Por su parte, la Danza Menor o Qolla Alva se realiza de noche en ceremonias íntimas, con menor competitividad y como símbolo de un nuevo amanecer. Por último, el zapateo es propio de las festividades navideñas. Como su nombre lo indica, los rápidos movimientos de los bailarines se enfocan en los pies. Hasta la fecha, se han registrado más de 300 pasos en la Danza de Tijeras, sincronizados con más de 124 tonadas diferentes.
El componente que da su nombre a esta expresión cultural no es realmente una tijera, sino dos varillas de hierro, de unos 25 centímetros de largo, que los danzantes llevan en la mano derecha. Mientras bailan, las entrechocan al ritmo del arpa y el violín. La denominación “Danza de las Tijeras” fue popularizada por José María Arguedas, quien la asoció con “un proceso ecológico de vida, muerte y regeneración”, dedicado a Wamani, deidad aborígen.
El patrimonio reconocido
En 2005, la Danza de Tijeras fue declarada Patrimonio Nacional de la Nación, y en 2010 se incluyó en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Asimismo, el 15 de noviembre se estableció el Día Nacional de la Danza de Tijeras, a través de la Ley N.º 30691. Desde entonces, cada 16 del mes se conmemora el reconocimiento internacional.
Este año, el Ministerio de Cultura realizó una programación dedicada a la danza el 15 de noviembre, entre las 8:00 a.m. y 7 p.m. De acuerdo a la plataforma del Estado peruano, la agenda contempló “actividades artísticas, culturales y educativas”, incluyendo un pago a la tierra; talleres demostrativos; clases maestras; conversatorios y una exposición de vestimenta tradicional.
El evento contó con la Comunidad de Portadores de la Danza de Tijeras en el Perú y las Direcciones Desconcentradas de Cultura, que elaboraron un diagnóstico situacional de esta valiosa práctica cultural. Asimismo, el 15 y 16 de noviembre se celebra el Encuentro Nacional de Danzantes de Tijeras 2025, en el distrito de Huachocolpa (Huancavelica).